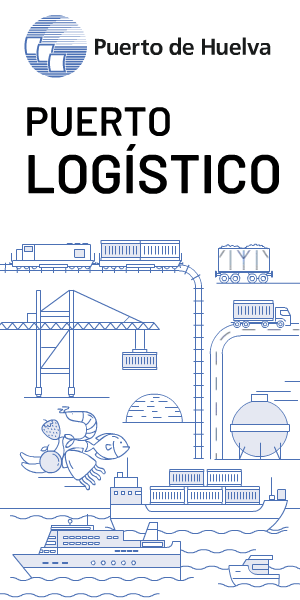Por: Ana Hermida
Lo conocí recién operado de las cervicales, con un gran collarín blanco que, desde luego, no debía de ayudarle mucho a sobrellevar la ola de calor extremo que nos asfixia en estos días de verano en la provincia de Huelva. Aun así, Andrés se muestra sonriente, sin una sola queja. Ni por dolor ni por calor.

Alegre. Atento. Cariñoso. Así me recibe cuando entro en su casa, el lugar que él mismo propuso para el encuentro dadas sus especiales circunstancias de salud.
Nada más abrirme la puerta, me da la bienvenida con un simpático: “Buenos días, señora. Me llamo Andrés Montero Tercero y soy natural de Sevilla…”
Lo dice en un tono solemne, casi teatral, como si estuviera presentándose en un escenario, pero enseguida rompe el protocolo con una sonrisa bellísima, mezcla de cortesía y pudor. Me invita a sentarme donde más me guste, con la hospitalidad de quien quiere que me sienta como en mi propia casa. Está algo nervioso, casi como un niño pillado en falta.
“No estoy acostumbrado a estas cosas”, confiesa, mientras se acomoda despacio y observa cómo, sentada frente a él, conecto mi grabadora.
Rápido intuyo que el flamenco le corre por las venas y le pregunto por sus raíces. “Siento un profundo respeto por mi barrio, donde el arte pasea por todas sus calles. También adoro el valor que allí tiene la palabra dada. Un apretón de manos vale más que cualquier papel firmado”.
Y así, entre miradas cómplices y pequeños gestos de timidez, arranca una historia que, en cuestión de minutos, se convierte en un viaje intenso por su memoria.
Las 3000 Viviendas: el barrio que lo forjó
Su infancia transcurrió en Sevilla, en el conocido barrio de las 3000 Viviendas. Un lugar duro, de esos que te ponen a prueba la resistencia y la resiliencia. Sin embargo, para Andrés fue un espacio de felicidad genuina: “Nunca me faltó de nada allí”, dice sin titubear.
Era el mayor de tres hermanos, en una familia de trabajadores de clase media. Aunque el barrio era complejo e inseguro, el edificio donde él vivía era distinto. En un lugar donde todas las casas tenían rejas, por costumbre o por miedo, la suya estaba ubicada en el único bloque abierto, donde los vecinos vivían sin rejas y en verdadera comunidad. Eso sí, al salir de su portal y cerrar la puerta tras él, entraba de lleno en el epicentro de la conflictividad de las 3000.
De sus amigos de infancia apenas le quedan uno o dos: el resto murió por la heroína. Lo cuenta sin aspavientos, como quien acaricia una cicatriz. Y rememora escenas cotidianas de su niñez que, al escucharlas, estremecen: “Recuerdo que, siendo un crío, veía a mis compañeros de clase con mochilas llenas de papelinas. En el recreo se las pasaban a sus padres por encima de la tapia del colegio. Aquello era normal en nuestro entorno…”
Habla de familias enteras atrapadas en un engranaje que parecía perfecto: “La madre traficaba, el hermano era camello, la hermana guardaba el paquete, otro hermano consumía en el salón y otro vigilaba…”. Y todo estaba perfectamente normalizado. “Tal vez, por la cara que pones, te resulte difícil de entender, y más difícil te resultará entenderme si te digo que allí fui totalmente feliz. En la vida, pienso yo, al margen de lo que haya en el entorno, si en casa se respira amor, te sientes bien” explica.

Ni Andrés ni su familia participaban de todo lo que se movía por el barrio, sin embargo nos reconoce que “sabía moverme en aquel ambiente como pez en el agua, porque aunque no participaba en ese mundillo, lo conocía a la perfección…”

A lo largo de toda la conversación, Andrés no deja de recalcar la rectitud que imperaba en su casa, una moral firme, inamovible, que contrastaba con el dinero fácil que entraba en los hogares vecinos gracias al narcotráfico. Esa abundancia que traía la droga a las familias de sus amigos permitía a los chavales de la pandilla tener balones buenos y nuevos, equipaciones de fútbol impecables y toda clase de caprichos. Andrés en su inocencia aceptaba aquellas ventajas sin cuestionar su procedencia. Años después, con más perspectiva, ataría cabos y comprendería la conexión entre las drogas y el bienestar económico de tantos en el barrio…
Cuando Andrés tenía 15 o 16 años, su padre consiguió un trabajo en Palos de la Frontera como cocinero en un hotel, y toda la familia se trasladó a Mazagón.
De Sevilla a Mazagón: la tentación del dinero fácil
La mudanza de la familia supuso un nuevo comienzo. Pero aquel chico de 16 años llegaba con algunas lecciones aprendidas que sus nuevos vecinos no podían imaginar. “Descubrí enseguida que aquí no tenían ni idea de lo que yo había aprendido en las 3000. Y rápido vi una oportunidad para hacer dinero fácil”, recuerda.
Así empezó a trapichear con tabaco y, pronto, amplió el “negocio”. Visitó su antiguo barrio de Sevilla, contactó con viejos amigos y regresó a Mazagón con coca, a un precio que era, según dice él mismo con un deje casi de empresario orgulloso: “Calidad-precio, imbatible.”
Curiosamente, Andrés nunca había consumido tóxicos mientras vivía en las 3000. Fue en Mazagón donde empezó a fumar hachís: “Al principio un porro de vez en cuando. Luego a diario, luego un poquito más…” Hasta que terminó acostándose con un porro en la boca, que dejaba en el cenicero al quedarse dormido para encenderlo nada más despertar. Y, con el aumento del consumo, también llegó la mala conducta.
Sus padres, incapaces ya de reconducirlo, tomaron la dolorosa decisión de marcharse con sus otros dos hijos, dejándolo solo. Andrés lo cuenta con una ternura que desarma: “Mis padres ya no podían conmigo y se fueron de aquí para proteger a mis hermanos de mi mala influencia. Yo era el mayor y no era un buen referente”.
Andrés se quedó en Mazagón sintiéndose muy por encima del bien y del mal. “Yo estaba navegando en la cresta de la ola y cada día más puñetero”, reconoce. En invierno, cuando los chalets quedaban vacíos, se dedicaba a hacer fechorías…
La mili
Cuando llegó el momento de hacer la mili, embarcó en Cádiz, donde coincidió con un narcotraficante de La Línea. Todo parecía conducirlo siempre al mismo sitio. Incluso, confiesa, llegó a trapichear en el propio barco.
La Ruta del Bacalao
Después de la mili se enganchó a la famosa Ruta del Bacalao: “Consumía coca para aguantar fiestas de cinco días, sin dormir, sin parar de tomar de todo y conduciendo colocado… no sé cómo nunca llegó a pasar algo irreparable. He tenido muchísima suerte.”
Con apenas 18 o 19 años, ya no solo hacía de intermediario comprando y vendiendo tóxicos; también empezó a cocinar coca base: “Mi padre era pastelero y yo también cocinaba… pero veneno” dice con tono de humor pero expresión triste.
El dinero fácil le permitía mantener ese ritmo frenético. Lo pasaba en grande, hasta que un día dejó de disfrutar de todo aquello. Fue entonces cuando entendió que comenzaba su declive.
En una de esas fiestas interminables conoció a la que más adelante sería su mujer y la madre de su hijo y, por primera vez, quiso dejar todo lo malo para cambiar de verdad.
Manos a la obra
Asistió a una convocatoria de trabajo que sacó Enagás. Necesitaban soldadores y, aunque él solo tenía algunos conocimientos básicos, se presentó a las pruebas. Su impaciencia y su desparpajo lo llevaron, al día siguiente, directamente a la empresa, decidido a buscar al jefe y persuadirlo como fuera para que lo contratara.
Vio pasar a un hombre de gran bigote, intuyó que debía ser el responsable, y, sin pensárselo dos veces, lo paró en seco y le soltó, sin rodeos: “Mire, si no trabajo, solo me queda consumir y vender droga. Contráteme. Si no valgo para soldador, en dos meses viene usted y me echa de la empresa.”
El jefe, sorprendido ante tanta sinceridad y tanta desesperación por cambiar de vida, lejos de darle la espalda, dio la orden de que lo contrataran.
Pero ni siquiera el trabajo lo alejó del todo del “mundillo”. Siguió trapicheando y consumiendo hasta que conoció a Juan Carlos Cumbrera Infante, un compañero soldador y monitor de terapias en la asociación palerma Sísifo. “A veces me miraba y me decía bajito: ‘déjalo’. Pero jamás insistía ni me incomodaba.”
Un buen día, su novia, cansada del plan, le dejó, y Andrés se perdió completamente. Se recuerda una noche cogiendo el coche sin rumbo y aparecer en Portugal “sin saber ni cómo llegué hasta allí.” De vuelta, le dijo a Juan Carlos: “Quillo, ¿tú sigues en ese grupo? Porque quiero ir. O me salvo o me pierdo del todo. Así no puedo seguir”.
Esa misma tarde lo llevó. Juan Carlos habló con el jefe de la empresa y también encontró en él el apoyo que necesitaba: “Tómate el tiempo que necesites para distanciarte de la droga, yo te mantengo de alta en la empresa” le dijo. Andrés se encerró en un piso, tembloroso, con leche y dulces como únicas muletas. Juan Carlos lo visitaba a diario y le llevaba lo que necesitaba para ir pasando los días. Y así se desintoxicó.
Luego vinieron más apoyos: José Vicente, Juani, Pilar, José Manuel Pérez, la que era su suegra que lo acompañaba a las terapias… Y empezó su rehabilitación muy en serio.
Su novia y él retomaron la relación. Se casaron cuando Andrés llevaba ya dos o tres años limpio y, en 2008, nació su hijo, «Andrés por supuesto«, dice él. Su mayor orgullo y motivo de felicidad.
Vivía bien, alejado de la droga, trabajando sin pausa como soldador allá donde se le requiriera. Se sintió muy pleno y fuerte…
Hasta que todo se torció
Andrés trabajaba en la isla Guadalupe, un paraíso natural regado por el mar Caribe. Llevaba allí una vida estable y saludable, por supuesto sin consumir. Pero, de repente, la relación con su mujer se vino abajo y la separación se puso encima de la mesa. Andrés, que había idealizado la vida familiar tras todo lo luchado y vivido, se derrumbó.
Para colmo, la ruptura coincidió con la muerte de su abuela Carmela, su gran referente personal. En aquel momento, Andrés se rompió en mil pedazos. Y no encontró forma saludable para paliar el intenso dolor que sentía. Volvió a los tóxicos. Allí además lo tenía muy fácil…
Regresó de isla Guadalupe a Palos cargado de ira y tristeza. La sensación de soledad y de haberlo perdido todo tras la separación era insoportable. No sabía por dónde tirar. Se sentía violento y, bien aconsejado por sus compañeros del grupo de terapias Sísifo, decidió refugiarse en una casita de campo entre Gibraleón y Trigueros mientras se llevaba a cabo el proceso de la separación y lograba tranquilizarse. «Fue lo mejor que hice para no seguir metiendo la pata» reconoce.
Allí, en el campo, estaba tomando unas pastillas para la depresión, pero también consumía alcohol y porros. Pronto el cuerpo se quejó mandándole una señal. Un día, en el pasillo de la casa y estando solo, sufrió una especie de síncope que le hizo temer por su vida. Se acostó sin saber si volvería a ver la luz y, cuando amaneció a la mañana siguiente, hizo lo que tenía que hacer: llamó a Juan Carlos y se puso de nuevo en manos de Sísifo.
Poco a poco, el dolor abrió paso a los recuerdos maravillosos y a las muchas enseñanzas que le brindó en vida su abuela Carmela, a quien Andrés define hoy sin dudar como “la leyenda de las 3000 y el faro de mi vida.”
Ella era sevillista y una mujer muy respetada en el barrio. Andrés recuerda con una mezcla de orgullo y ternura “cuando los chavales metidos en la droga le pedían dinero y ella los sentaba y les ofrecía un café y una tostada. Nunca dinero. Jamás nadie osó robarle. En un barrio donde desvalijaban ancianas, a mi abuela no la tocaba nadie.” Ni a Andrés, por ser su nieto. Hoy y siempre, Carmela sigue siendo su luz.
El presente: sin miedo, con gratitud
Hoy Andrés tiene 49 años y lleva 11 años limpio, alejado de las drogas. Vive feliz con Chelo, a quien conoció hace décadas en Sísifo. El amor les llegó sin pretenderlo ni esperarlo, pero ha sido bienvenido y celebrado.
En estos once años, Andrés ha conquistado grandes logros: ha aprendido a controlar su impulsividad sin perder esa preciosa espontaneidad que lo hace único, y ha transformado viejos hábitos en costumbres saludables que hoy son fuente de felicidad y libertad. Gracias a la terapia de Sísifo, ha logrado convertirse en la mejor versión de sí mismo. El fruto más claro de todo ese camino es el hogar que ha ido construyendo con mimo y esfuerzo: un lugar sin cargas, lleno de calma, que para Andrés simboliza mejor que nada estos once años de vida nueva, por fin en paz.


Hoy Andrés recibe numerosos regalos de la vida, y entre ellos hay uno muy valioso, lleno de ternura: la nieta de Chelo. Él la llama su “torbellino de colores”. “Ella me hace vivir cosas que me perdí con mi hijo por motivos de trabajo. Es mi locura bonita” dice emocionado con lágrimas en los ojos y una bonita sonrisa.
Sobre su único hijo, Andrés, de 16 años, admite que está en momento de vivir sus experiencias y construir su propio criterio. Habla de él con un orgullo inmenso: “Es muy inteligente. Nunca suspende. Tiene facilidad para estudiar. Llegará todo lo lejos que quiera y yo estaré siempre aplaudiendo desde la grada.” También mirándose hacia dentro y tras un silencio confiesa que su hijo «es el único ser humano que, si me superase como persona, me haría inmensamente feliz».
Reflexionando en voz alta
Andrés sabe que el suyo no ha sido un camino limpio. “He hecho daño, sobre todo a mi madre, a mi padre, a la que fue mi mujer, a mi abuela… a mi familia”. Pero hoy, después de tanto, “mis padres me dicen que no tengo que pedirles más perdón. Que ya les he demostrado quién soy”.
Y es que él ha entendido que el pasado no se borra, pero se trasciende. “¿Arrepentirme? No. Porque gracias a todo lo vivido, soy quien soy. Si no hubiera sido un enfermo, si no hubiera tocado fondo, quizás no valoraría nada de lo que tengo hoy. O tal vez sí. No lo sabremos nunca”.
Ahora va donde quiere, con quien quiere. “Hoy día saboreo la vida, disfruto de las cosas pequeñas, tengo ilusiones sanas. Todo eso antes era impensable”.
Andrés ha aprendido a mirar de frente y a no esconderse de nada, a vivir sin miedo y con gratitud.
Un hombre agradecido
Las personas que le salvaron la vida no llevan bata blanca ni cuelgan diplomas en una pared. Son personas de carne y hueso, con historias propias, que supieron tenderle la mano cuando más lo necesitaba. “Agradecimiento… todo. Primero, por tener aquí, en mi propio pueblo, un grupo de terapia como el que tenemos, con las facilidades que nos presta el Ayuntamiento. Eso es de un valor incalculable para mí. Y luego, a las personas que han sido claves en mi camino: Juan Carlos Cumbrera Infante, José Vicente Delgado Ramírez y su pareja; Pilar Martín (la psicóloga), que aunque ya no esté con nosotros, sigue siendo nuestra psicóloga; Juan y su mujer. A José Sánchez Carrasco, amigo y jefe; José Manuel Pérez Rodríguez; Ambrosio y un largo etc…. Y, por supuesto, a mi pareja actual, Chelo; a mi hijo Andrés y a la torbellino de colores... A todos ellos muchísimas gracias por estar”.
Al preguntarle sobre su implicación en Sísifo…
Hace una pausa. Se le nota la emoción. Y cuando retoma la palabra, lo hace para decir que “el más importante en el grupo de terapia, para mí, siempre es el último que entra. Ese que llega roto, ese que aún no sabe si se va a quedar o si se va a volver por donde vino. Ese es el que me hace seguir con ilusión, con fuerza, con ganas.”

Andrés, después de haber bajado al infierno y haber subido de nuevo, sabe mirar la vida con ojos nuevos. Lejos de renegar de su pasado, lo honra. Porque lo que vivió, duro, crudo, y a veces insoportable, fue también lo que le hizo iniciar un camino de crecimiento personal que hoy pone a disposición de todo el que lo necesite dentro del grupo de terapias.
Hoy nuestro protagonista es todo un referente de superación personal. Vive con la humildad de quien sabe lo que cuesta levantarse. Y con la fuerza de quien, en vez de rendirse, decidió cambiar el rumbo.
¡¡Enhorabuena Andrés por todo lo conseguido!!