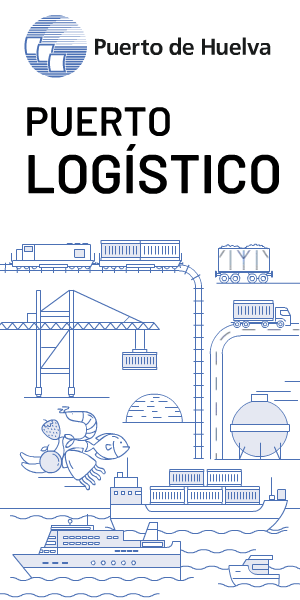La conmovedora historia de Inés Rodrigo, médica de emergencias, que sigue sin entender por qué merece una entrevista…
Para conseguir agendar una entrevista con Inés Rodrigo tuve que armarme de paciencia. Mucha. Entre guardias, turnos de coordinación, formaciones, dispositivos especiales y la vida que va dejando atrás para ocuparse de los demás, no había forma humana de pillarla. Lograr un hueco en su calendario es casi como pulsar un código rojo… porque Inés, ocupada siempre en lo urgente y pocas veces en lo propio, no se ve a sí misma como protagonista de nada. Así que me fue dando largas entre guardia y guardia: tiene demasiadas prioridades por delante como para detenerse a hablar conmigo precisamente de ella.

Al final —y gracias a mi insistencia y a la intermediación estratégica de un amigo común— logramos acordar fecha. Por fin los astros se alinearon. Le advierto que la entrevista no es cosa de media hora y que la invito a comer en el Miramar de Punta Umbría. Noto que ese plan le abre una puerta (aunque eso de que yo la invitara no lo encajó del todo bien). El mar, como luego entendería, es su cargador universal: le baja las pulsaciones, le ordena el alma y le recoloca la adrenalina, que en su cuerpo acostumbra a circular como Pedro por su casa. Día soleado, mar en calma, silencio alrededor, vino tinto y una tertulia que prometía. Aquella comida con vistas al Atlántico fue todo un regalo.
Yo llegué a la cita puntual. Ella, unos minutos después. Me quedo en la puerta del restaurante para verla llegar. Coche gris, explanada entera vacía, veinte huecos perfectos para aparcar… y una mujer que, sin saber que la observo, convierte la maniobra en un ejercicio filosófico. Avanza un poco, mira a los lados, retrocede, sopesa, descarta, vuelve a empezar. Y finalmente decide. Me hace sonreír porque jamás habría imaginado semejante indecisión al volante en una mujer como ella. Más aún cuando en el asiento del copiloto asoma su chaqueta de Emergencias, la naranja y azul, la que transforma a esta mujer —en cuanto alguien pronuncia “prioridad uno”— en un hilo tenso y preciso, capaz de sostener la vida ajena con la serenidad de quien lleva toda una vida haciéndolo.
El contraste me pareció delicioso: la médica que no duda un segundo cómo actuar cuando la gente se rompe, pero que puede dedicar dos minutos en el coche debatiéndose sobre dónde aparcar cuando hay demasiadas opciones. En ese instante doy gracias: en lo urgente, ella no tiene que aparcar. Me permito la broma porque, como descubriría enseguida, Inés tiene un sentido del humor que es todo un diagnóstico de inteligencia.
Por fin se baja del coche. Me mira divertida, con una sonrisa amplia y natural. Viene hacia mí luciendo su palmito con un punto desgarbado, como si viniera de la guerra y no de la autovía. Antes incluso de saludar, me suelta que no entiende por qué la entrevisto, que ella no tiene nada especial que contar. Ese pudor, esa extraña ceguera hacia su propio valor, nos acompañaría durante toda la conversación, que —por cierto— se prolongó durante varias horas.
Y debo confesarlo: por momentos tuve la sensación de que la entrevista cambiaba de manos. Inés pregunta como una auténtica profesional de la comunicación, pero lo hace casi sin darse cuenta. Me vi obligada a reconducir la charla más de una vez para recordarle —con cariño— que la entrevistada era ella, no yo.
“Serrana de pura cepa”
Así se define ella. Con raíces profundas en Santa Ana la Real, ese rincón de la sierra donde están sus orígenes y al que siempre quiere regresar. Se siente serrana y presume de serlo. “Cuando voy para allá, me camuflo entre la gente del pueblo, me apunto a cualquier plan de los que se llevan haciendo allí toda la vida… disfruto muchísimo. Mi familia sabe que cuando entro en el pueblo, desaparezco, no me ven el pelo”, dice riéndose. Y uno entiende que esa tierra no solo la vio crecer: también la sostiene.

La infancia de Inés fue una infancia feliz, vivida en el barrio onubense de Pérez Cubillas. Allí creció, en una zona humilde donde las madres cosían en la plazoleta, donde las puertas nunca se cerraban y donde los niños, si no querían comer las lentejas en su casa, se zampaban las croquetas en la de la vecina de enfrente. Fue en ese microcosmos de vida sencilla y vínculos firmes donde se forjó esa manera de querer sin aspavientos que ella atribuye a sus padres: Odón y Soledad, sus dos grandes referentes. Hoy, con 92 y 93 años, siguen viviendo juntos en su casa y continúan sembrando valores… casi sin pretenderlo, simplemente siendo quienes son.

Creció rodeada de gente buena, de vecinos que funcionaban como familia, en un ambiente donde estudiar era casi un acto de honor. Su abuelo, maestro, repetía una frase que marcó su camino: “un albañil no sirve para médico, pero un médico sí sirve para albañil”. Esa reflexión la acompañó durante años, convertida en brújula. La formación no era solo un privilegio: también era una responsabilidad personal. Y esa disciplina se hizo rutina desde aquellos tiempos en que estudiaba sobre un postigo desmontado de la ventana, apoyado en una silla y una mesita de noche, en un piso de 42 metros donde convivía con sus padres, sus dos hermanos y cualquiera que necesitara techo un día cualquiera.
No se considera una persona cariñosa. Me sorprende escucharla decir que se parece a su madre en que ninguna de las dos es de muchos besos ni abrazos. Pero basta observarla para comprender que, como Soledad, no necesita el contacto físico para transmitir ternura. En ambas, el afecto viaja por otro canal: la mirada. Una mirada que abraza, que arropa y que acompaña sin necesidad de estrecheces.
La vocación que nace debajo de la mesa de una consulta médica
La primera vez que Inés quiso ser médica tenía tres o cuatro añitos. No lo sabía entonces, pero el gesto lo revelaba todo: su madre la llevaba al ambulatorio y ella se escondía bajo la mesa del médico para no marcharse. Le fascinaba aquel lugar, escuchar al doctor, observar cómo la gente entraba preocupada y salía un poco mejor. No entendía los porqués, pero intuía la magia. “Yo quiero ser como él”, soñaba sin pronunciarlo del todo.
Luego apareció en su camino Manolo Muñiz, el practicante del barrio. Un hombre que, siendo enfermero, pasaba el día entero poniendo inyectables, curando heridas y ayudando sin cobrar: altruismo puro. Inés se empapó de aquel espíritu generoso y así, con tan solo trece años, lo tuvo meridianamente claro: quería ser médica para que la gente saliera contenta de su consulta. Había nacido una vocación, y ser fiel a ella sería desde entonces su única ambición.
Pronto, durante la entrevista, entre comentario y comentario, dejó caer un dato que resume bien la intensidad de su trayectoria: a los 24 años ya había concluido la carrera de Medicina y sumaba cuatro cursos de Farmacia. Lo dijo así, hablando bajito, sin alardes, fiel a esa modestia que sostiene todo lo que ella es.
Una fuerza que no flaquea… salvo cuando la vida golpea a los suyos
En un momento de nuestra comida-entrevista, sus palabras me hicieron soltar los cubiertos y mirarla ojiplática. No daba crédito a lo que estaba escuchando. Inés lleva 30 años asistiendo a accidentes de tráfico y a todo tipo de situaciones límite donde las vidas penden de un hilo frágil. Ha intervenido en infinidad de ocasiones incluso cuando va vestida con ropa de calle. Ha reanimado en procesiones, en aeropuertos, paseando por una playa, en mitad de un Rocío… Sus hijos, cuando eran pequeños, han visto más de una vez cómo la madre con bolso y chanclas se convertía, en cuestión de segundos, en la doctora que masajea un pecho, ordena, decide y salva. Ellos lo cuentan con una mezcla de orgullo y resignación: “ahí va mamá, ya no hay mamá, ahí va la médica”.
Y sin embargo —paradojas de la vida— lo único que la ha paralizado alguna vez ha sido vivir una incidencia de salud de los suyos. “Si mi hijo se hace una brechita en la ceja, caigo redonda, me tengo que tumbar con las piernas parriba”, me dice riendo.
Recuerda con dolor el día en que su madre sufrió una parada frente a ella. Aquel día Inés salió de Inés. Se bloqueó. No supo actuar. Lo cuenta con una mezcla de vergüenza, pena y resignación. Fue su marido, “Mi Rafa”, quien tiró a su madre al suelo para empezar la reanimación. Luego ella continuó, pero el shock inicial la marcó profundamente. Lo explica sin dramatismo, pero con una franqueza que desarma: “cuando algo le pasa a los míos, me mareo, me caigo… es algo inexplicable, pero es”. Una de las grandes contradicciones de los héroes cotidianos: sostienen al mundo, pero se rompen donde más aman.

Sus hijos han aprendido que con Inés nunca hay un momento verdaderamente libre de emergencias. Que la diversión, el descanso o las vacaciones pueden interrumpirse en cualquier instante. Que la madre alegre y divertida puede transformarse en segundos en la profesional que salva vidas. Ser hijo de una médica del 061 no siempre es fácil, pero siempre —siempre— es admirable.
Una vida profesional vivida a 140 pulsaciones
Desde 1994 trabaja en urgencias, emergencias y catástrofes. Es la medicina de la calle: tres profesionales, un reloj que corre y una responsabilidad que no admite error. Trabaja en Huelva, en Lepe y en la sala de coordinación que gestiona llamadas de cuatro provincias andaluzas. Cuando le toca estar en sala, un turno puede superar las 140 demandas de asistencia. Ahí, nuestra protagonista —perdón por el insulto, Inés— tiene que decidir en segundos qué recurso va a cada paciente: quién necesita helicóptero, quién ambulancia, quién puede esperar una valoración domiciliaria y, también, quién debe simplemente esperar.
“Distribuir los escasos recursos y prever las posibles incidencias es muy complejo. Agota. Es una tarea que acelera los biorritmos hasta el punto de necesitar medicación para dormir tras una guardia”, lamenta. “Mi trabajo me encanta, pero es cierto que me genera ansiedad cuando ves que los recursos son insuficientes. Lo paso mal cuando tengo que dejar a un paciente para correr a por otro. En mi trabajo ninguna decisión es neutra; cualquier decisión tiene enormes consecuencias vitales”.

A pesar de todo, confiesa que aunque es reivindicativa, no lo es por su propio bienestar, sino por el bienestar social: “Todos merecemos tener buenos médicos cuando lo necesitamos, y todos, antes o después, los vamos a necesitar”. La pregunta surge sola mientras la escucho: ¿Quién cuida al cuidador?

Aun así, ella sigue trabajando con alegría, aunque a veces el cansancio sea extremo. “Es nuestro trabajo. Es la calle”, resume, con una mezcla de orgullo y resignación que solo quienes han vivido urgencias de verdad pueden entender.
Y en mitad de ese vértigo cotidiano, de esa vida que late siempre un poco por encima de lo normal, aparece una figura imprescindible para comprender quién es Inés…
«Mi Rafa»: compañero de vida, sostén y trinchera
En medio de este torbellino de conversación aparece “Mi Rafa”. Sí, sí: porque así lo llama no solo ella, sino —como bromea Inés— “medio mundo”. No habla de él desde el tópico, sino desde ese lugar íntimo donde solo se reconoce lo esencial. Es su apoyo, su compañero, quien se planteó acompañarla hasta Francia cuando ella, agotada, fantaseó con la idea de seguir ejerciendo allí. El que ha visto la parte más dura de su labor. El que ejerció de madre cuando a Inés le faltaban horas para llegar a todo.
Hay parejas que acompañan. Y hay parejas que sostienen.
“Mi Rafa” es de los segundos.
Él es su refugio. Su equilibrio. Su trinchera más firme.
Y quizá por sentir ese sostén tan sólido, Inés puede permitirse vivir con la intensidad que la caracteriza. Porque si algo define a esta mujer es que, además de salvar vidas, sabe vivir la suya con un entusiasmo que contagia.
Amiga y disfrutona
Inés lo vive todo con intensidad. Cuando se trata de trabajar, es la número uno, pero cuando toca disfrutar, es imparable. No sabe decir que no a un buen bombardeo. Adora pasear por su barrio muy temprano, cuando la ciudad aún bosteza, saludando a todo aquel que se cruza en su caminar: el carnicero que abre al amanecer para recibir la mercancía, el del banco que empieza su jornada, el compañero que sale de una guardia y vuelve a encontrarse con la vida normal…
Y si puede escapar a su pueblo, mejor aún. En Santa Ana la Real se pierde entre los suyos, respira hondo, se sube a un sendero de la sierra y deja que el aire fresco le acomode las ideas. Allí recupera energía, identidad y raíces. Allí vuelve a ser la Inés más pura, la de siempre, la que se camufla entre su gente para olvidarse, aunque solo sea un instante, de la mujer en la que se ha convertido.
Un sueño pendiente: volver a la medicina más humana
Aunque está a pocos años de la jubilación, no sueña con descansar. Sueña con volver a lo más esencial: sentarse en un pueblo de la sierra como médica de familia, escuchar, diagnosticar sin prisas, acompañar. Para ella su profesión se resume en una frase que se repite en su vida como un mantra: «Si puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; si no puedes aliviar, consuela; y si no puedes consolar, acompaña«. También sueña con llevar su conocimiento a lugares donde un antibiótico marca la diferencia entre vivir y no vivir. Dice que esa sería la mejor manera de devolver lo que recibió: la ayuda desinteresada de los médicos que marcaron su trayectoria dentro de la profesión.

Una mujer que no sabe que es extraordinaria
La comida termina con el mar tornándose gris claro, suave, como si también él bajara el ritmo después de horas de conversación. Inés, después de desgranarme historias que cualquier otro consideraría extraordinarias, sigue insistiendo en que no entiende por qué la estoy entrevistando. Ella está convencida de que su vida es una vida cualquiera. Una vida normal.
Pero lo especial, a veces, es invisible ante el espejo.
Inés es una mujer sensible, amorosa, empática y con un corazón enorme. Pero tiene un truco: cuando se calza la chaqueta de médico de emergencias, ese corazón inmenso lo guarda en la guantera de la ambulancia y lo encierra bajo llave. No para esconderlo, sino para protegerlo. Y también para permitir que sea su cerebro —ese que ha ido tallando con estudio, rigor y décadas de calle— quien tome el mando. Un cerebro que piensa rápido. Decide rápido. Salva rápido.
Hay algo más que la hace grande. Ella nunca habla en singular. Siempre “nosotros”. Siempre “mis compañeros”. Siempre compartiendo el mérito, siempre agradeciendo lo aprendido, siempre recordando a quienes la ilusionaron y formaron. Y siempre pensando en transmitirlo todo a quienes vienen detrás. Inés quiere enseñar a la gente de la calle, a cuanta más mejor, a manejar situaciones de emergencia mientras llega la asistencia profesional. Sabe mejor que nadie que, en una urgencia, cuatro minutos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Hay destinos que se escriben sin saberlo. Hay vocaciones que nacen antes incluso de pronunciarse. Inés es una de esas vidas que se explican solas, no por lo que dice, sino por lo que hace. Por su humildad casi obstinada. Por su ternura sin estridencias. Por esa capacidad tan suya de poner orden en el caos sin perder la humanidad.

Este texto —este pequeño mundo que hemos construido juntas entre vino y mar— es un homenaje a esa Inés que no se mira con los ojos con los que la mira el mundo.
A esa mujer que sigue sin entender por qué merece una entrevista…
Quizá porque nunca ha tenido tiempo de mirarse.
Quizá porque siempre ha estado ocupada salvando a los demás.
Y tal vez —solo tal vez— haya llegado el momento de que alguien la salve a ella del anonimato.
Del silencio.
De pensar que lo suyo es “normal”.
Porque lo normal no conmueve.
Y ella, Inés Rodrigo, conmueve el mundo cada vez que llega a tiempo.
Con cariño y admiración. Por: Ana Hermida